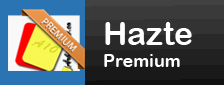El prólogo de AQP 22-23: una reflexión sobre el otro reglamento
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
- 4.071 lecturas
El año pasado me cansé de hacer prólogos del libro a modo tradicional y lo sustituí por una reflexión muy personal. Este año se me ocurrió hablar de un tema que no es nuevo, pero que ha cobrado especial interés a raíz de los arbitrajes del Mundial, especialmente el de Argentina-Holanda de mi admirado Mateu. Os lo dejo por aquí, con el enlace para que recordéis que en estas fechas un Arbi, ¿qué pitas? es el mejor regalo para árbitros, no árbitros e incluso antiárbitros.
EL OTRO REGLAMENTO
Lo lees bien y vuelves en junio. ¡En junio! Esas palabras me atormentaron aquella tarde de octubre en la que decidí ser árbitro, aunque en realidad lo había decidido mucho antes. Se puede decir que ese día había dado el paso definitivo e irreversible animado por un amigo que ya lo era. El resultado fue desalentador. Aquel hombre de bigote me había hecho una inspección visual de abajo hacia arriba, había medido con su ojo mi poco más de metro y medio, se había asustado con mi melena y había concluido que era muy niño para mandarme a los campos de fútbol. Curiosamente, treinta años después me quieren echar por viejo.
Curiosamente, treinta años después me quieren echar por viejo.
Al plazo de nueve meses para estudiar aquel libro azul le sobraron ocho y medio. Me enganché a esas clases donde las gaviotas pinchaban balones, los entrenadores cortaban ataques y los porteros evitaban goles con la espinillera en la mano. Sabía las normas y mi vista funcionaba. Analizaba los errores de los árbitros de la tele y estaba seguro de que yo lo podría hacer mejor. ¿Qué más necesitaba para empezar?
Mi momento llegó en febrero, mucho más tarde de lo que me gustaría pero cuatro meses antes de aquel mal augurio. Empecé de linier, una palabra que me maravilló hasta que descubrí que los portugueses tenían una aún más bonita: bandeirinha. Cada día iba con un tipo de árbitro distinto. Estaban los cuarentones del fútbol regional, esos de los que se decía que en vez correr la diagonal hacían el diámetro del centro del campo. En el extremo contrario se situaban los prometedores árbitros que se tomaban cada partido como si fuese de primera división. Los primeros llegaban al campo con el tiempo justo para vestirse de faena, sus charlas se resumían en contar batallas, dejaban pegar y hablar, tiraban para casa en caso de duda y sustituían a su antojo las normas por lo que les convenía pitar en cada momento. Con todas esas cualidades, muchas veces salían más airosos de los campos que sus antítesis, esos que no se hacían los sordos ni perdonaban tarjetas para evitar expulsar a alguien.
Ni qué decir tiene que yo odiaba a los viejunos y disfrutaba con los jovenzuelos. Había estudiado las normas y me parecía un fraude que no se aplicasen. A la fuerza me fui dando cuenta de dos cosas: había tantos reglamentos como árbitros y su aplicación estricta no siempre daba los mejores resultados. Las clases de los jueves eran una cosa, los partidos de los domingos eran otra; en algunos casos se parecían bastante, en otros si el balón era redondo ya era una milagrosa coincidencia entre teoría y práctica.
En esos años noventa triunfaba en Argentina el Sheriff Castrilli, el árbitro capaz de expulsar a cuatro jugadores de River en su cancha y de acuñar una frase tan obvia como utópica: “el reglamento hay que aplicarlo siempre”. Su estilo era opuesto a su compañero Lamolina, que un día le respondió: “con el reglamento en la mano dirige cualquiera”. La autoridad inapelable frente al trencilla tolerante identificado a la frase “siga, siga”. El hombre capaz de amonestar de forma consecutiva a tres jugadores por tres adelantamientos en una barrera contra el que confesaba que hacía todo lo posible para que los veintidós acabasen sobre el césped.
En la elite ya no quedan árbitros como Castrilli y en el fútbol regional se les conoce como locos. Nos hemos acomodado a los beneficios de aplicar en ciertas situaciones la costumbre y no la ley, sabiendo que jugadores y dirigentes asumen mejor la solución más flexible que el rigor de la norma. Quizá fuese positivo para el fútbol que se empezase a sancionar al portero cuando incumple la ley de los seis segundos, pero el que lo haga sabe que su decisión será conflictiva. Podríamos reprimir con más dureza los insultos entre jugadores cuando se monta una tangana, pero una tarjeta para cada equipo resulta un veredicto más diplomático que cuatro expulsiones. La teoría indica que la segunda amarilla para un futbolista debe ir al mismo precio que la primera y que una infracción dentro del área es igual para delanteros y defensas pero, bien por convención o porque tiembla el pulso, nunca ha sido así. Hace tiempo proclamé que un penalti era una cosa muy seria y un ilustre entrenador fue más allá. “Un penalti es el máximo castigo, es matar a un tío”, sentenció.
Con el paso de los años dejé de ser el alumno entusiasta de la ley en la mano para transformarme en el profesor que la conoce perfectamente para saber hasta qué punto puede saltársela cuando se viste de corto. Explicar las reglas se ha convertido en algo sencillo para mí pero hablar de su aplicación me resulta mucho más complicado. Aún tartamudeo al contarle a los nuevos árbitros cómo actuar cuando un jugador le llama tonto a otro o cuando ven que un delantero entra antes de tiempo en el área en un penalti. Lo que dice la regla está lejos de lo que yo haría y no creo que fuese la mejor solución para sus partidos. Más difícil todavía es la respuesta para el fútbol base. ¿Se debe expulsar a un niño por evitar una ocasión manifiesta de gol? ¿Se le puede mandar a descansar unos minutos sin sacarle tarjeta? ¿Es muy drástico castigar una cesión al portero cuando ni siquiera conocen la norma?
Es por eso que mi análisis va más allá. No es que existan tantos reglamentos como árbitros, sino que existen tantos reglamentos como partidos. No es lo mismo un amistoso que uno oficial. Los futbolistas no entenderán que en el fútbol regional se use la vara de medir del fútbol profesional. Incluso la presencia de informador o de cámaras puede condicionar el grado de rigurosidad del árbitro, mucho más estricto con la letra cuando se siente vigilado. Hay un reglamento para las finales, para los partidos decisivos. Ese que se sacó de la manga Howard Webb para no expulsar a De Jong en la final del Mundial y que le provocó las mismas críticas que si le hubiese sacado la roja. No tengo dudas de que habría salido una multitud de entendidos a decir que un árbitro no se podía cargar el espectáculo de esa forma. En los encuentros a vida o muerte se mide mucho la primera tarjeta, que será la que marque el criterio para el resto de los noventa minutos. He visto a doce suplentes cruzar todo el campo para celebrar un gol decisivo con el castigo de una amarilla aleatoria que siempre la recibirá el que no tuviese una anterior. A nadie le molesta ese remedio para evitar aplicar la norma y que todos sean amonestados.
En los últimos tiempos, el discurso oficial también ha ido evolucionando hasta límites que en otra época hubiesen sido políticamente incorrectos. El nuevo presidente del CTA, Medina Cantalejo, ha dejado varios mensajes en sus instrucciones para esta temporada. “Si la mano del defensa tiene ciertas dudas y no tiene consecuencias en el juego porque el balón se iba al lateral del área o a saque de meta, los árbitros no deben señalarla”, indicó, al mismo tiempo que pedía que no se sancionasen “penaltitos”. Esto, obviamente, no aparece en las Reglas, aunque en la cultura del fútbol se entiende perfectamente. Lo extraño es escucharlo incluso más allá de las herméticas puertas arbitrales.
Reglamento solo hay uno, pero hay millones de forma de aplicarlo. El propio texto da amplios poderes de interpretación al árbitro. Desde siempre, se ha insistido en que el criterio debe ser uniforme en todo el mundo algo que poco a poco se va consiguiendo gracias a la facilidad con la que fluye la información en los tiempos modernos. Los aficionados no entienden que jugadas parecidas se sancionen de forma diferente. La realidad es más complicada porque no hay dos jugadas ni dos árbitros iguales en el fútbol. Por eso llega a suceder que un árbitro profesional vaya a la pantalla del VAR reclamado por otro árbitro profesional para acabar reafirmando su decisión donde el compañero ha visto un error claro y manifiesto.
Quizá en un mundo feliz el árbitro sería un ser capaz de trazar líneas exactas, de medir la intensidad de una carga en newtons y de ponderar el volumen de una protesta en decibelios. Podría usar una fórmula para dictaminar cuándo un ataque es prometedor y cuándo no, cuál es la posición natural de una mano e incluso llevar un polígrafo para detectar a jugadores mentirosos. Me lo imagino con una voz robótica emitiendo frases estandarizadas con un gesto neutro. Algo de esto puede estar ya sucediendo, una mala noticia para los que consideramos que esto de arbitrar tiene mucho de ley, pero también algo de arte.